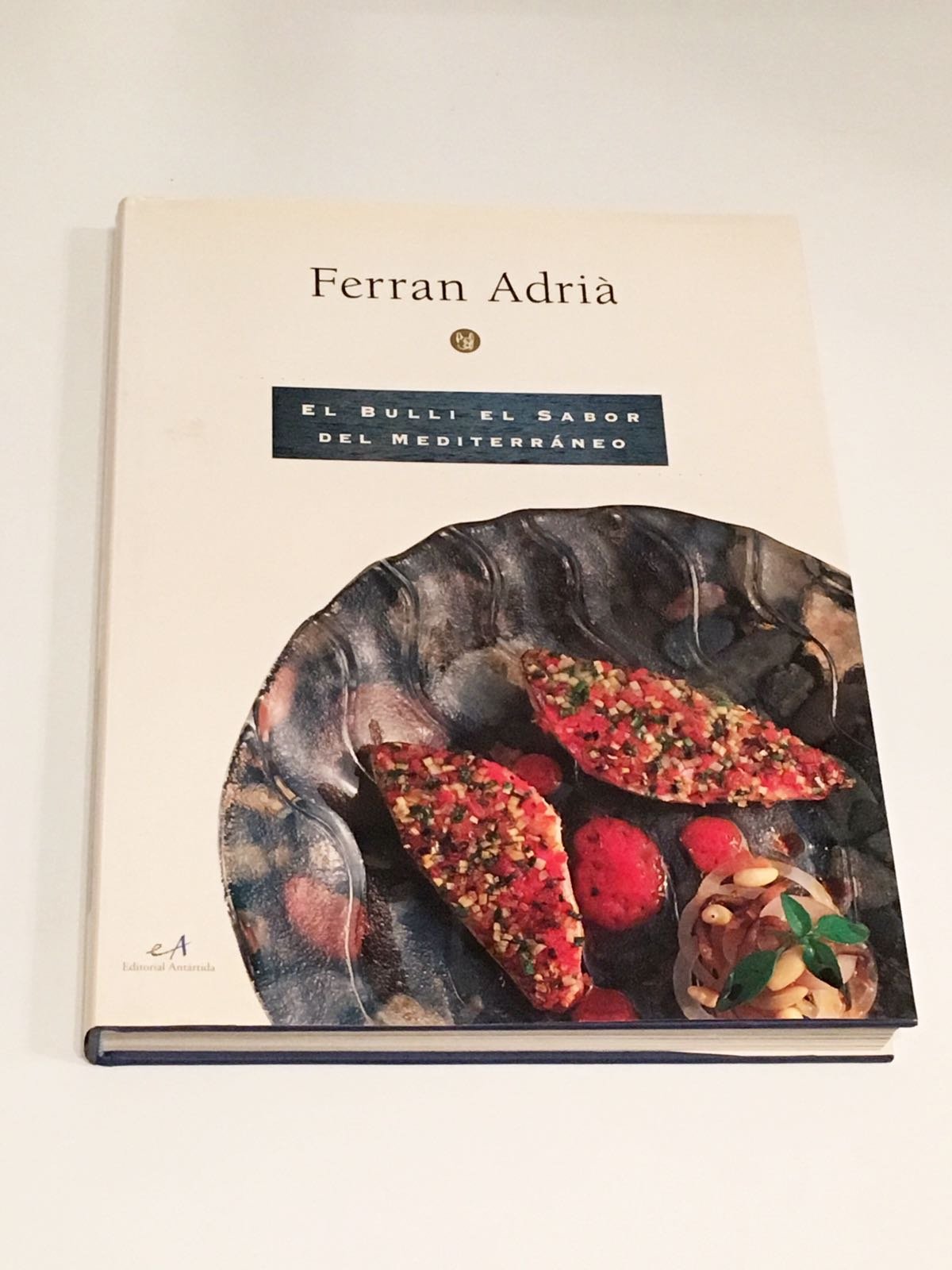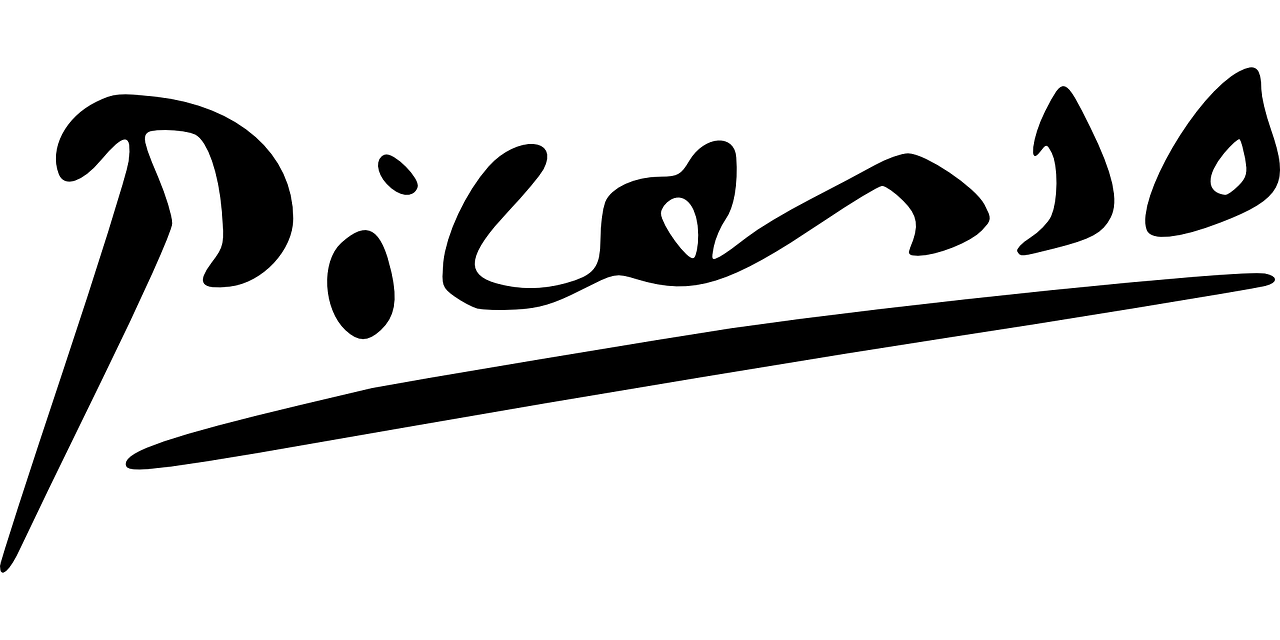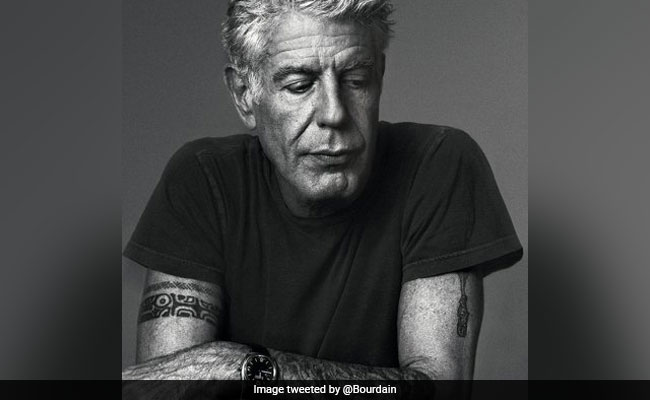Hace apenas 6 horas Magnus Nilsson, el cocinero de Fäviken, el restaurante sueco que actualmente ocupa el puesto 67 en la lista 50 Best (en la que llegó a ostentar la decimonovena posición en 2014), anunciaba que al finalizar el año cerrará su restaurante.
Aparentemente las cosas funcionan: tiene las reservas completas para todo el año y los clientes parecen dispuestos a hacer el peregrinaje que supone llegar a Järpen, a unas 8 horas en coche desde Estocolmo, si no nieva demasiado. No son pocos logros para un cocinero de 35 años que, según cabría imaginar, podría seguir en la cresta de la ola unos cuantos años, ganar una cantidad nada despreciable de dinero y, tal vez, dedicar las últimas décadas de su carrera a vivir de rentas: sea esto convertir su restaurante en uno de esos clásicos atemporales como pueden ser, tal vez el restaurante de Paul Bocuse o quizás alguno de los de Alain Ducasse, rentabilizar la fama a través de un sistema de franquicias como han hecho Nobu, Robuchon y tantos otros o, quizás, derivar hacia el estrellato televisivo.
¿Qué llevó a Robuchon a abandonar la primera fila? ¿Por qué Ferran Adrià decidió que 2011 era el momento idóneo para cerrar una etapa? Roellinger, Redzepi, Dufresne… podríamos alargar la lista tanto como quisiéramos
Cualquier cosa, en principio, menos cerrar ahora. Y, sin embargo, uno mira hacia atrás y se encuentra con un reguero de cierres más o menos inesperados a lo largo de las últimas dos décadas. Cocineros que, en lo mejor de su éxito, deciden que ha llegado el momento de decir basta. ¿Qué llevó a Robuchon a abandonar la primera fila? ¿Por qué Ferran Adrià decidió que 2011 era el momento idóneo para cerrar una etapa? Roellinger, Redzepi, Dufresne… podríamos alargar la lista tanto como quisiéramos con cocineros quizás con menos nombre pero que han dado un paso atrás en la alta cocina para volver a formatos más tranquilos, a cocinas más relajadas, a una vida familiar y social más razonable.
Detrás de cada uno de esos nombres hay una historia diferente, distintos motivos, circunstancias familiares, personales y empresariales que nacen de contextos que no son equiparables. Lo sé. Pero el resultado final es, en todos esos casos, el mismo: profesionales relativamente jóvenes, que en cualquier otro sector estarían alcanzando la madurez y sus años más productivos que, por los motivos que sea, lo dejan.

Escribo sobre la marcha, así que me falta tal vez poner orden en las ideas. No quiero, sin embargo, perder el ritmo de lo que se me iba amontonando este mediodía mientras volvía a casa en coche: la conciliación familiar, los servicios interminables, un ambiente en ocasiones excesivamente marcial, el agotamiento físico o psicológico, la presión mediática, los proyectos obsesionados con conseguir una estrella (o una estrella más. O entrar en un ranking. O mejorar la posición que se obtuvo el año pasado).
El dichoso sambenito de que en España los restaurantes gastronómicos son más baratos que en cualquier otra parte del mundo, la necesidad de estar permanentemente en los medios, de volver el año que viene a ese congreso y hacerlo, además, con una idea nueva que genere titulares. El libro, el programa de televisión, la entrevista, el pregón de las fiestas en aquel pueblo, el congreso de aquella provincia en la otra punta de España, el homenaje de una universidad de Letonia, el cuatro manos esta semana a 500 km de casa y la conferencia sobre esto o aquello la semana que viene en la otra punta de la península. La recepción en la Diputación, la charla en la escuela de hostelería, el convenio con el grupo de bodegas, la foto delante del coche del patrocinador, la firma en el libro de honra del ayuntamiento, las jornadas de emprendimiento en las que tienes que hablar de sostenibilidad empresarial, el foro de cocineros que no te puedes perder. Mañana a las 11 te llama la prensa. Y a las 12 tienes aquí a los de la tele local. El jueves te nombran fallero mayor. Y tienes que mandar un video de agradecimiento, son sólo cinco minutos…
Vayamos por partes. ¿Es posible que una nueva generación de cocineros, como ha pasado en el sector de la panadería, no esté dispuesta a renunciar a una calidad de vida mínima por ejercer esta profesión? ¿Cabe la posibilidad de que los gritos, los turnos interminables, los “porque lo digo yo” o los todo vale porque estamos buscando el éxito no estén hechos para todo el mundo?
Mañana a las 11 te llama la prensa. Y a las 12 tienes aquí a los de la tele local. El jueves te nombran fallero mayor. Y tienes que mandar un video de agradecimiento, son sólo cinco minutos…
Quizás las cuestiones laborales y económicas tengan algo que ver ¿Cuántos restaurantes con estrella cierran o, al menos, aguantan a duras penas? ¿Ocurre lo mismo con la élite en cualquier otro sector? Tal vez si un porcentaje nada despreciable de los mejores restaurantes de un país no son capaces de sobrevivir o lo pasan realmente mal para poder hacerlo haya que plantearse qué está pasando. Tal vez eso, lo que sea que esté pasando, hace que algunos cocineros se hagan a un lado.
¿Cuántos cocineros de éxito lo son, a día de hoy, a costa de haber cerrado uno, dos, cinco proyectos antes? ¿Cuántos cocineros se han quedado en el camino? ¿Cuántas deudas ha supuesto la fiebre del éxito? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aguantar ese proceso? Yo no, lo tengo bien claro.
Y una vez arriba, una vez que las dos o tres estrellas adornan la puerta (en los escasísimos casos en los que esto ocurre) ¿Ya está? ¿Cuántas noches al año va a haber que pasar entonces fuera de casa? ¿Cuántos hoteles, cuántas horas de avión, cuántos aeropuertos? ¿Cuántas charlas, cenas, copas, horas de autobús o de taxi con gente que no te importa, en lugares de los que quizás no habías oído hablar vas a tener que aguantar? ¿Y qué pasa si te niegas? ¿Y si mañana ya no estás en ese ranking, o no te llaman a ese congreso? ¿Y si no te invitan ya a la reunión de cocineros en la que hay que estar si eres alguien? ¿Y si una de esas estrellas el año que viene ya no está en la puerta? ¿Qué pasa si el año que viene los titulares los genera otro?

La cuestión reside en las expectativas, que como expectativas que son, no siempre se cumplen. No hay sitio en la élite para todos. Ni en cocina ni en ningún otro lado
No digo que entrar a ese trapo sea malo. Ni mucho menos. Es bueno para algunos, para los que lo quieren y son capaces de aguantarlo. Pero para otros parece que no. Admiro a quienes son capaces de hacerlo, del mismo modo que admiro a los actores populares que saben que esa fama les va a impedir salir a la calle, sentarse en una terraza o ir a la playa del mismo modo que tú o yo lo hacemos. Yo no sería capaz pero acepto que hay otra gente, con otra personalidad, que sí que lo haga. Y no sólo lo acepto, sino que muchos de ellos me merecen un enorme respeto.
La cuestión, sin embargo, no está tanto en ellos como en muchos de los que sueñan con llegar a estar en su posición. Tiene probablemente que ver con la épica que se les ha trasladado, con esas historias de sangre, sudor y lágrimas, con ese relato en el que todo se consigue a costa de más horas, de más sacrificios. El esfuerzo como valor supremo que todo lo puede. Ese relato que no siempre es verdad y que, a veces, lo es a costa de sacrificios personales de los que no se habla tanto.
La cuestión reside en las expectativas, que como expectativas que son, no siempre se cumplen. No hay sitio en la élite para todos. Ni en cocina ni en ningún otro lado. Así que muchos, a pesar de todo ese esfuerzo, esas horas de más, esas renuncias personales y esos servicios enlazados unos con otros nunca llegarán a estar ahí.
Tampoco hace falta. La dignidad de un oficio no está solamente en la élite. Está, si acaso, en poder vivir dignamente de una profesión de la que sentirse orgulloso. Sea en la élite o sea en cualquier otro peldaño de la pirámide. Y esta, tal vez, sea otra clave: vivir dignamente.

¿Qué hace falta para vivir dignamente? ¿Un sueldo de 3.000€ al mes? ¿Cambiar de coche (de gama alta) una vez al año? ¿Poder viajar cada cuatro meses al otro lado del mundo? No. Eso no es vivir dignamente en ningún lugar del mundo. Y en España, donde el sueldo más frecuente no llega a los 1.200€/mes, menos aún. Eso es un lujo que no está garantizado.
Ahí llegamos a la burbuja. Todos conocemos a cocineros jóvenes, recién salidos de la escuela, que renuncian a trabajos de 1.200, 1.300 o 1.400€ sin contemplaciones porque son demasiado duros, o porque alguien los ha tratado mal. O porque se quieren ir a un festival y no les merece la pena. Seamos sinceros ¿En qué otro sector se manejan salarios similares para niveles formativos equivalentes? O visto de otra manera: si me estás leyendo y no eres cocinero ¿Cuánto cobraste en tu primer trabajo?
Ese es, seguramente, uno de los elementos clave. Si no cobras bastante más que eso eres un fracasado. Y si lo cobras, en muchos casos, los números no van a salir. Te han convencido de que cuando llegues a jefe de cocina de un local normalito, como otras cuantas docenas en la ciudad, cobrarás eso y más. Y de ahí para arriba. Es decir, el equivalente a un funcionario de grupo A con unos cuantos años de antigüedad. Pero la vida, lamentablemente, se empeña en llevarte la contraria.
Un sector bueno es el que trata bien a sus empleados, el que hace que sus empleados se sientan valorados y parte de algo más grande que ellos; un sector limpio es el que no exige más de lo que es razonable exigir. No, uno no es mejor por aguantar más
Nos hemos llenado la boca, en los últimos años, hablando de la cualidad artesanal de la cocina, del cocinero como artesano. De acuerdo, lo formularé así. ¿Cuántos ceramistas, encuadernadores, cesteros que no sean la élite más absoluta de su profesión cobran salarios parecidos? ¿Cuántos escultores, actores, pintores, escritores lo hacen? ¿Cuántos investigadores postdoctorales o científicos? Muy pocos. Proporcionalmente muchos menos que cocineros. Porque hacerlo seguramente convertiría en inviables sus proyectos. Porque económicamente, en España, en la actualidad cobrar 3 o 4.000€ en la inmensa mayoría de los negocios es, sencillamente, inviable. Que esto esté bien o sea deseable es otra cuestión y daría para otro artículo. Exponer la realidad no necesariamente implica compartirla con alegría.
Se van sumando las frustraciones potenciales, las expectativas difíciles de materializar. Eso lleva, me temo, a desengaños, a eternos descontentos que hacen que, en una profesión físicamente tan exigente y psicológicamente tan intensa no todo el mundo esté dispuesto. Y hace que, una vez en la élite, el peaje necesario para continuar ahí sea tan exigente que no todo el mundo lo quiera para siempre. Es algo, imagino, que algunos no están dispuestos a aguantar y que otros soportan tal vez durante unos años. Muy pocos, supongo, están hechos para soportarlo toda la vida.

Todo esto me lleva, para terminar, al lema de Slow Food, reciclado aquí como título aplicado a la cocina: Bueno, limpio y justo. Un sector bueno es el que trata bien a sus empleados, el que hace que sus empleados se sientan valorados y parte de algo más grande que ellos; un sector limpio es el que no exige más de lo que es razonable exigir. No, uno no es mejor por aguantar más. No, no todo vale para llegar a un objetivo. Y menos aún si consideramos que la mayoría de las veces, además, no se va a llegar. Un sector justo es el que trata a sus empleados con justicia. Es decir: el que otorga sueldos dignos, pero también razonables; el que no exige más de lo que debe exigir; el que no explota a los empleados para que el socio capitalista arañe un poco más.
Un sector bueno, limpio y justo es un sector del que la gente no se baje en el momento cumbre, un sector del que la gente no deserte, quemada, a los 35 años; un sector que permita vivir de una manera digna, ejercer una profesión edificante de la que sentirse orgulloso y hacerlo durante décadas; un sector maduro que no alimente el sueño de un pelotazo que para una inmensa mayoría no va a llegar y que no queme profesionales como quien sacrifica peones en una partida de ajedrez.
Más allá de las medallas, los logros y el siguiente escalón están los trabajadores, están las personas y están los proyectos de vida. Y si un sector no es capaz de garantizar esto último para una inmensa mayoría de sus miembros a largo plazo tal vez hay cosas que deberíamos revisar, tal vez hay mitos que tendríamos que desechar y tal vez hay realidades a las que en algún momento habrá que mirar a los ojos.