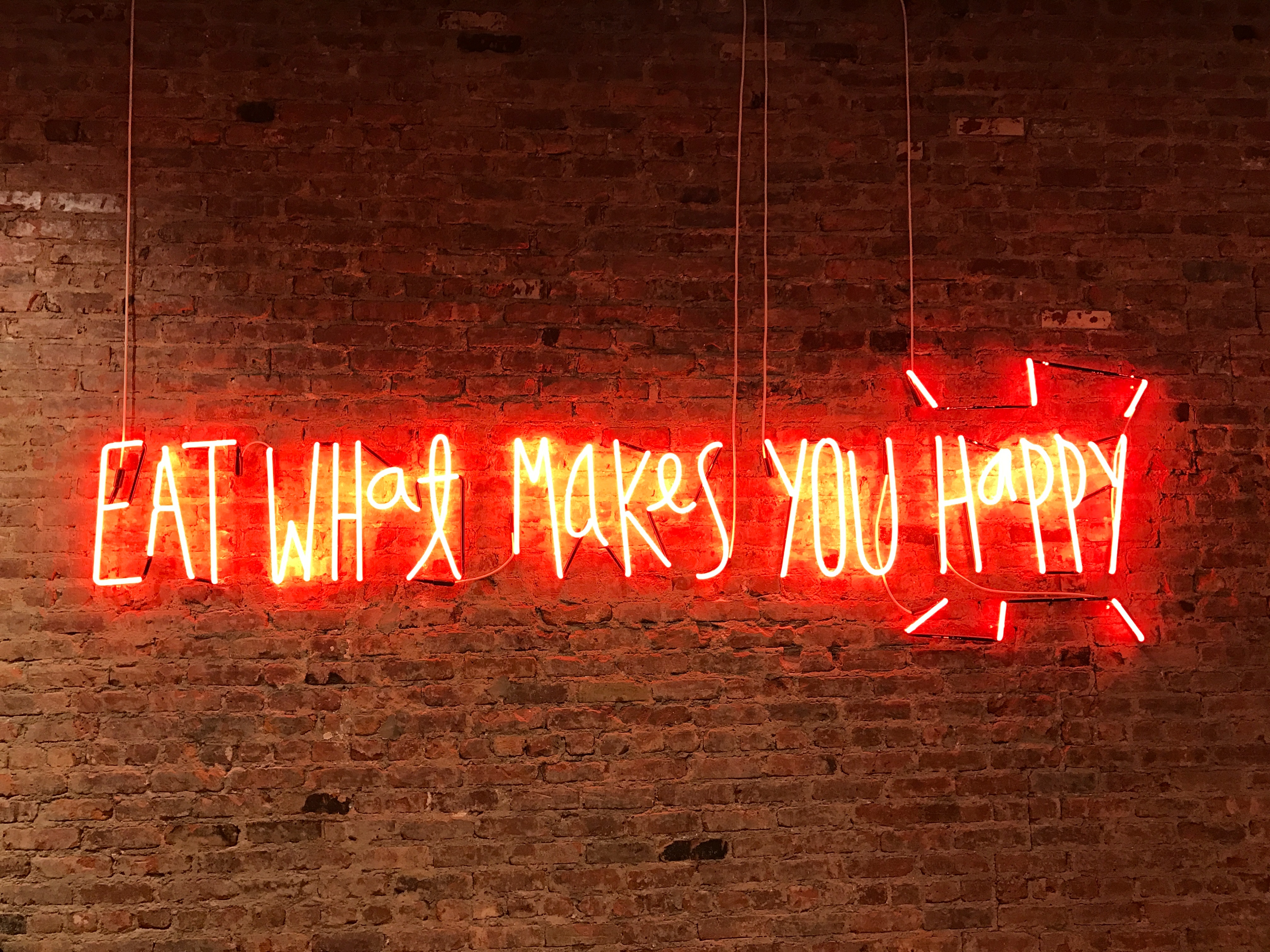Trabajar con pasión, poner todas las ganes, haber mamado la cocina desde pequeño, años de oficio, saber cocinar y dedicar veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Mira no.
Si alguien es cocinero es que algo sabe hacer. Algo bien hecho. Ni que sean las ensaladas. Ni que tan sólo sepa emplatar. O hacer decoraciones con el balsámico de Módena. Algo. Porque sino no trabajaría. Por lo tanto, se supone que todos los cocineros saben cocinar. O han sabido hacerlo en algún momento de su vida. Y hasta le han puesto ganas. E ilusión, como si fuera una peli de la Disney. ¿Has visto Chef? Es un mojón de peli, pero te cuentan que si te haces cocinero puedes vivir sueños imposibles. Ratatouille también. Ojalá una rata me enseñara a hacer pisto. Quizás hasta han tenido el sueño de abrir su propio negocio. Con ellos al frente de la cocina, decidiendo qué platos ofrecerán, cuál será el estilo elegido, qué tipo de comida querrán compartir para que el negocio sea rentable. Hasta alguno tendrá un golpe de suerte y podrá hacer su sueño realidad. Porque todos los negocios funcionan si le pones trabajo, ganas y corazón. ¿Verdad? Claro, claro.
No sabría ni cómo empezar para deducir si un negocio será rentable o no. He trabajado más de diez años en marketing y más allá de considerarlo un campo más próximo a la adivinación o a la predicción del futuro leyendo los posos del té, creo que nadie sabe exactamente cómo asegurar si un negocio será rentable o no. Puedes hacer estudios de mercado, planes de empresa, análisis de coste, escandallos y optimización de menús, pero hay ciertos factores que siempre se te escaparán de las manos. Como cliente he visto cómo restaurantes buenísimos y solventes cerraban en menos de un año, mientras que chiringos absurdos estaban siempre llenos. Como cocinero he visto más de lo segundo que de lo primero, no nos engañemos, pero puedo afirmar que he colaborado a hundir más de un negocio. Es importante destacar que nunca he puesto un duro ni esa va a ser mi intención. Más de una vez me han llegado propuestas para abrir algo, pero ya una vez invertí en un negocio y acabé cerrando en menos de un año y nunca más, santo Tomás. Lo que sí que he hecho es abrir desde cero dos negocios, siempre con el dinero de otros, eso sí.
Si alguien es cocinero es que algo sabe hacer. Algo bien hecho. Ni que sean las ensaladas. Ni que tan sólo sepa emplatar. O hacer decoraciones con el balsámico de Módena. Algo. Porque sino no trabajaría
Uno fue muy bien. Cuando lo dejé me fui de buen rollo, con la cabeza bien alta y dejando un negocio que funcionaba como un tiro, con la carta y la propuesta de negocio que habíamos diseñado junto a la propietaria. El otro, no.
Y es de este del que quiero hablar. Del restaurante del fracaso. Porqué (casi) todos los que trabajamos en el mundo de la restauración, lamentablemente sabemos qué es el fracaso. Y la verdad es que casi nadie habla de ello. Pues para eso estoy yo.
Nos hallamos en una ciudad pequeña, dentro de la provincia de Barcelona. Alguien pone un anuncio, me inscribo y me llaman. Yo ya tenía trabajo, pero en esa época tenia ambición. Me entrevisto con una señora que me enseña el local que están reformando. “Aquí estará la sala y aquí la cocina”. Es algo realmente pequeño. Una cocina pequeñísima equipada con material reciclado de entreguerras. Neveras y cocina recuperadas de otro negocio que tenían y un solo horno, nuevo y de no muy buena calidad. Cocina con tres fuegos y durante el primer mes y medio funcionando con bombona de butano. Sala con ocho mesas, 25 comensales como máximo. Pero el espacio no era el problema ni el equipamiento de la cocina tampoco, porqué yo dije que sí, que qué chulo todo, que ya me apañaría y que a tope. Nos sentamos y hablamos sobre lo que quieren. Nada de menús y bocadillos como hacían en el antiguo negocio. Ahora quieren algo más sofisticado, más cool, más próximo a lo que se hace en Barcelona (palabras textuales).
He trabajado más de diez años en marketing y más allá de considerarlo un campo más próximo a la adivinación o a la predicción del futuro leyendo los posos del té, creo que nadie sabe exactamente cómo asegurar si un negocio será rentable o no
Les suelto cuatro cosas con toques asiáticos y ya se emocionan. Hablamos del sueldo y no pueden pagar demasiado porque “tú ya sabes, las obras, las reformas, todo lo que cuesta esto, pero más adelante ya veremos. Si el negocio funciona tú también tendrás tu parte, claro”. Regateamos un poco y lo dejamos en un sueldo de funcionario base sin pagas extras. Doble turno, seis días a la semana. Me dicen que ya me llamarán que tienen que hacer más entrevistas. Una semana más tarde tengo el trabajo. Les hago una propuesta de menú y voy un día para dárselo a probar y testar la cocina. Estará ella, su marido y sus tres hijos, ya mayores. Les cuelo entre otras cosas grandes éxitos de hoy y de siempre como el tataki de atún, el risotto de boletus, pasta fresca con virutas de foie y el tartar, claro, y les chifla. Decoraciones con brotes, toques de jengibre, melazas y reducciones de salsas varias les acaban de convencer.
Recordemos que soy un impostor. No sé decorar, estoy en contra de las florecillas y lo bonito para hacer bonito y todo lo que he aprendido lo he copiado, saqueado y almacenado en el disco duro de mi cerebro. Pero ha colado. Tengo el trabajo y se abre el negocio. Nada de menús, recordemos. Van a hacer un trabajo de boca a oreja para anunciar un pequeño restaurante a modo de bistrot. Tengo diez primeros, ocho segundos y cinco postres. Estoy sólo en la cocina. Si hay mucha gente vendrá el marido de la propietaria a echarme una mano para servir y lavar platos (a mano, por cierto). Los primeros clientes son mis hermanos, que vienen adrede porqué les hace ilusión. Mi hermano mediano me dice que guay, pero que no súper guay y que vaya tela con los precios. Bueno. Un poco de crítica constructiva.

Pasan los días. Durante el mediodía todo es un desierto. Por las noches la cosa se anima, pero entre semana hay días de cero. La propietaria empieza a ponerse nerviosa por lo que propone hacer un menú de mediodía. Venga, a tope. Mantenemos carta más menú de mediodía para ver si así se dinamiza un poco todo, que no se puede subsistir con tan sólo viernes y sábados. Diez menús al día no hacen que deje de ponerse nerviosa. De hecho se pone más nerviosa. Me hace cambiar la carta. Yo le hago caso. Es la que paga. Me llegan proveedores que buscan al marido. Les digo que no sé nada y resulta que el antiguo negocio cerró dejando a muchos de ellos con facturas sin pagar. Oiga mire, a mí no me pegue que yo no sé nada. Más de una vez el marido se esconde si viene gente que le conoce.
La propietaria me propone hacer un menú también para las cenas, con un precio fijo. Aquí hemos venido a jugar. Investigo proveedores, cambio platos del menú que no salen a cuenta (fuera tanto atún, por el amor de dios) e intento economizar costes y jugar con los distintos menús. La cosa parece animarse, pero llega noviembre y ya se sabe que estos tres meses hasta que llega febrero son el Tourmalet para la restauración. Yo empiezo a perder la confianza (recordemos que soy un impostor), pero se acerca un evento en la ciudad que la va a llenar de turistas. Durante un par de días va fuera el menú y la carta y se hace un menú especial para combatir el frío. También se hacen bocadillos. La verdad es que funciona como un tiro y durante dos días todos recuperamos la sonrisa al trabajar. Pero es un espejismo. Se vuelve al menú habitual y a las propuestas de menú semanales a un precio ajustado y sí, los viernes y sábados noche se llena, pero el resto de días es el desierto de los tártaros.
Salgo fuera demasiado a menudo y pocas imágenes son tan tristes y poco invitantes como un cocinero fuera de la cocina a las nueve y media de la noche fumando y mirando la pantalla del móvil. Sólo pienso en que quiero irme a mi casa. De vez en cuando la jefa se cabrea. “Pero haz algo. No te quedes ahí parado”. No la culpo, pero sólo pienso en que la herida es de muerte, y que como no hay nada qué hacer, mejor acabar con el sufrimiento de una vez por todas. Y lo que hago es buscarme la vida y nada más empezar el año le digo que he encontrado una oferta de trabajo irrechazable y que lo siento mucho pero que le doy un mes para buscarse otro cocinero.
Salgo fuera demasiado a menudo y pocas imágenes son tan tristes y poco invitantes como un cocinero fuera de la cocina a las nueve y media de la noche fumando y mirando la pantalla del móvil
Vino un cocinero muy experimentado que ella conocía y que hacía largas temporadas en Francia, pero que quería volver y establecerse aquí e nuevo, por lo que me fui con la conciencia un poco más tranquila y convenciéndome que no debía sentir la agridulce sensación de ser la rata que salta primero del barco.
Los factores por los cuales el negocio fracasó fueron varios. Ellos montaron un negocio por necesidad. Tenían un montón de deudas, se les acabó el alquiler de renta baja que estaba excelentemente situado y acabaron montando un restaurante en un local pequeño y no muy bien situado, contrataron a un cocinero poco experimentado porqué no podían ofrecerle un sueldo normal a un verdadero profesional, el cocinero había sobrevalorado sus capacidades y se cambió el rumbo del negocio hasta cinco veces distintas en tan sólo cuatro meses.
En mi nuevo trabajo duré menos de quince días hasta que me fui de nuevo porqué por primera (y única) vez en mi vida me pilló un ataque de ansiedad . El restaurante acabó cerrando, dejando de nuevo a otros proveedores sin cobrar. A modo de epílogo no sé muy bien qué conclusiones extraer. Todo aquel que ha trabajado en hostelería te contará su versión de por qué un negocio no ha acabado de funcionar. Lo cierto es que el ochenta por ciento de negocios de hostelería acaban cerrando en un periodo de tres años y siempre habrá alguien convencido que con ellos al mando, la cosa hubiera ido distinta.
Aún a sabiendas que me faltaba experiencia y tablas, me he ido apuntando a ciegas a proyectos que me han ofrecido y he encontrado. Unos han salido bien y otros no tanto. Encargarme de la cocina de un pequeño restaurante y estar solo quizás me quedaba grande. Pero meses después repetí la experiencia con un enfoque mucho más práctico y menos pretencioso y fue un éxito inmediato. La propietaria también abrió un negocio movida por la desesperación y esta vez le salió bien. Dicen que del fracaso se aprende. No sé que deciros, la verdad. No me atrevo a decir que el fracaso es necesario para alcanzar el éxito, porque tampoco sé lo que es el éxito. Lo que sí que sé es que aunque no te garantice nada, mejor rodearse de gente con ganas de trabajar y que intente hacerlo bien.